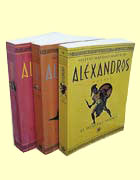 Durante la IX Feria Internacional del Libro de La Habana fue presentada en nuestro país la gran novela histórica Alexandros, del escritor italiano Valerio Massimo Manfredi, quien entremezcló en ella «los mitos y las leyendas de ese amado mundo griego, la historia y la arqueología, la ficción y la realidad».
Durante la IX Feria Internacional del Libro de La Habana fue presentada en nuestro país la gran novela histórica Alexandros, del escritor italiano Valerio Massimo Manfredi, quien entremezcló en ella «los mitos y las leyendas de ese amado mundo griego, la historia y la arqueología, la ficción y la realidad». Los tres tomos que componen esta novela, cada uno con un nombre evocador y sugerente, están basados en una copiosa investigación que utiliza obras de grandes historiadores y pensadores de la Antigüedad.
 Hay libros que no se pueden dejar una vez iniciada su lectura. Fue eso precisamente, la indescriptible mezcla de amor, placer estético y alegría espiritual, lo que me produjo la lectura de Alexandros, la gran novela histórica del escritor italiano Valerio Massimo Manfredi, que hoy ofrecen las ediciones especiales del Instituto Cubano del Libro al público cubano lector, que la ha esperado ansiosamente desde el revuelo que causó su aparición en la IX Feria Internacional del Libro de La Habana.
Hay libros que no se pueden dejar una vez iniciada su lectura. Fue eso precisamente, la indescriptible mezcla de amor, placer estético y alegría espiritual, lo que me produjo la lectura de Alexandros, la gran novela histórica del escritor italiano Valerio Massimo Manfredi, que hoy ofrecen las ediciones especiales del Instituto Cubano del Libro al público cubano lector, que la ha esperado ansiosamente desde el revuelo que causó su aparición en la IX Feria Internacional del Libro de La Habana.
En esta edición, cuyos derechos de autor donó a Cuba –generoso gesto que tanto le agradecemos, junto con el honor de haber contado con su presencia en la presentación de su libro en esta capital–, nos pone en las manos una obra monumental. Los tres tomos que la componen, cada uno con un nombre evocador y sugerente: El hijo del sueño, Las arenas de Amón y En el confín del mundo, están basados en una copiosa investigación que utiliza obras de grandes historiadores y pensadores de la Antigüedad, desde Plutarco hasta Jenofonte, desde Herodoto hasta Demóstenes y Aristóteles; en descubrimientos arqueológicos y visitas personales al terreno, sin olvidar los grandes poemas homéricos, cuyo aliento inmortal se percibe a través de toda la novela.
Debo confesar mi predilección por la novela histórica que, cuando está excelentemente documentada y bellamente escrita, me parece una muy agradable manera de aprender historia. En Alexandros se entremezclan los mitos y las leyendas de ese amado mundo griego, la historia y la arqueología, la ficción –prerrogativa del autor junto a su personal interpretación de hechos que pudieran ser controvertidos– y la realidad, para darnos a conocer aquel vasto mundo explorado y conquistado por el joven macedonio, convertido él mismo por obra y gracia de sus hazañas increíbles y su propio carisma, en un dios para muchos de sus contemporáneos. Un dios de largos cabellos dorados que amaba entrañablemente a sus padres, a su hermana y a los jóvenes que formaban la célebre «cuadrilla de Alejandro», y también a su perro y a su caballo Bucéfalo, que alcanzó así una celebridad que ya quisieran para sí muchos personajes que en el mundo han sido.
Ese joven Alejandro, al que le gustaba compararse con Aquiles, no sólo en el valor y la nobleza, sino en la cólera que lo hacía temible, también como Aquiles había preferido una vida corta y gloriosa antes que una larga vida intrascendente.
Al observar los mapas que preceden a cada uno de los tres tomos de la novela, se siente uno sobrecogido ante la magnitud de la gesta de Alejandro. Desde la pequeña Macedonia, cuyas fronteras había ensanchado y consolidado el gran rey Filipo, Alejandro conquista el Asia, donde derrota al grande y opulento imperio persa –secular enemigo del mundo griego– y llega hasta la India lejana y misteriosa, tal como se lo había profetizado el valiente Aristandro, quien leyó entre el agua y la roca de la fuente: «Viene el señor de Asia, aquel que tiene en los ojos el día y la noche».
A Alejandro se le entrega el legendario Egipto, donde atraviesa desiertos calcinantes para llegar a Siwa, en busca del oráculo de Zeus Amón, y así funda la ciudad de Alejandría, proyectada en forma de manto macedonio alrededor de la bahía, y destinada a ser la ciudad más bella del mundo.
No es fácil de imaginar, en esta época de viajes vertiginosos y distancias abolidas por la magia de Internet, a aquellos aguerridos ejércitos de Alejandro que realizaron año tras año, marchas que parecían no tener fin, jornadas agotadoras bajo el sol ardiente o la copiosa nieve, que conquistaron reinos y ciudades, escalaron montañas, atravesaron peligrosos y caudalosos ríos, planicies inmensas y desconocidas, y libraron batallas descritas por el autor –en una pormenorizada reconstrucción histórica–, de forma tal que a veces recuerda las fragorosas descripciones de aquellas libradas ante las murallas de Troya.No voy, por supuesto, a contarles lo que ocurre en la novela. Sólo quisiera resaltar que este Alexandros, cuyo nombre fue revelado a su madre Olimpia por «el viento que soplaba impetuoso entre las ramas milenarias y agitaba las hojas muertas a los pies de los gigantescos troncos» que rodeaban el santuario de Dodona; este Alexandros, digo, y cuantos lo rodeaban, nos parecen verdaderamente nuestros contemporáneos. A esta identificación se une, pienso, la indudable simpatía que por ellos siente el autor, que ha escogido para su novela un lenguaje moderno, lo que él explica basándose –opinión que comparto– en que «el mundo helenístico fue en muchos aspectos, moderno en su expresión artística, en sus innovaciones arquitectónicas, en su progreso técnico, en su gusto por lo nuevo y espectacular». Este ambiente de modernidad hace pensar también que el ser humano, con sus heroísmos y sus flaquezas, sus amores y sus odios, sus ambiciones y sus grandezas, no es todavía muy diferente hoy a las puertas del tercer milenio de cómo era en tiempos de Alejandro, pese al agua que desde entonces ha corrido debajo de todos los puentes.
No podría dejar de mencionar el hecho de que el nombre de Alejandro trae también a los cubanos, evocaciones de la cercana gesta de la Sierra Maestra, donde Fidel lo adoptó como nombre de guerra en aquellos años azarosos, cuando los jóvenes guerrilleros cortaron también el nudo gordiano de su momento histórico y se convirtieron ellos mismos en historia y leyenda. Gracias, señor Manfredi, por escribirla y por hacer posible que los cubanos podamos leerla.
 Hay libros que no se pueden dejar una vez iniciada su lectura. Fue eso precisamente, la indescriptible mezcla de amor, placer estético y alegría espiritual, lo que me produjo la lectura de Alexandros, la gran novela histórica del escritor italiano Valerio Massimo Manfredi, que hoy ofrecen las ediciones especiales del Instituto Cubano del Libro al público cubano lector, que la ha esperado ansiosamente desde el revuelo que causó su aparición en la IX Feria Internacional del Libro de La Habana.
Hay libros que no se pueden dejar una vez iniciada su lectura. Fue eso precisamente, la indescriptible mezcla de amor, placer estético y alegría espiritual, lo que me produjo la lectura de Alexandros, la gran novela histórica del escritor italiano Valerio Massimo Manfredi, que hoy ofrecen las ediciones especiales del Instituto Cubano del Libro al público cubano lector, que la ha esperado ansiosamente desde el revuelo que causó su aparición en la IX Feria Internacional del Libro de La Habana.En esta edición, cuyos derechos de autor donó a Cuba –generoso gesto que tanto le agradecemos, junto con el honor de haber contado con su presencia en la presentación de su libro en esta capital–, nos pone en las manos una obra monumental. Los tres tomos que la componen, cada uno con un nombre evocador y sugerente: El hijo del sueño, Las arenas de Amón y En el confín del mundo, están basados en una copiosa investigación que utiliza obras de grandes historiadores y pensadores de la Antigüedad, desde Plutarco hasta Jenofonte, desde Herodoto hasta Demóstenes y Aristóteles; en descubrimientos arqueológicos y visitas personales al terreno, sin olvidar los grandes poemas homéricos, cuyo aliento inmortal se percibe a través de toda la novela.
Debo confesar mi predilección por la novela histórica que, cuando está excelentemente documentada y bellamente escrita, me parece una muy agradable manera de aprender historia. En Alexandros se entremezclan los mitos y las leyendas de ese amado mundo griego, la historia y la arqueología, la ficción –prerrogativa del autor junto a su personal interpretación de hechos que pudieran ser controvertidos– y la realidad, para darnos a conocer aquel vasto mundo explorado y conquistado por el joven macedonio, convertido él mismo por obra y gracia de sus hazañas increíbles y su propio carisma, en un dios para muchos de sus contemporáneos. Un dios de largos cabellos dorados que amaba entrañablemente a sus padres, a su hermana y a los jóvenes que formaban la célebre «cuadrilla de Alejandro», y también a su perro y a su caballo Bucéfalo, que alcanzó así una celebridad que ya quisieran para sí muchos personajes que en el mundo han sido.
Ese joven Alejandro, al que le gustaba compararse con Aquiles, no sólo en el valor y la nobleza, sino en la cólera que lo hacía temible, también como Aquiles había preferido una vida corta y gloriosa antes que una larga vida intrascendente.
Al observar los mapas que preceden a cada uno de los tres tomos de la novela, se siente uno sobrecogido ante la magnitud de la gesta de Alejandro. Desde la pequeña Macedonia, cuyas fronteras había ensanchado y consolidado el gran rey Filipo, Alejandro conquista el Asia, donde derrota al grande y opulento imperio persa –secular enemigo del mundo griego– y llega hasta la India lejana y misteriosa, tal como se lo había profetizado el valiente Aristandro, quien leyó entre el agua y la roca de la fuente: «Viene el señor de Asia, aquel que tiene en los ojos el día y la noche».
A Alejandro se le entrega el legendario Egipto, donde atraviesa desiertos calcinantes para llegar a Siwa, en busca del oráculo de Zeus Amón, y así funda la ciudad de Alejandría, proyectada en forma de manto macedonio alrededor de la bahía, y destinada a ser la ciudad más bella del mundo.
No es fácil de imaginar, en esta época de viajes vertiginosos y distancias abolidas por la magia de Internet, a aquellos aguerridos ejércitos de Alejandro que realizaron año tras año, marchas que parecían no tener fin, jornadas agotadoras bajo el sol ardiente o la copiosa nieve, que conquistaron reinos y ciudades, escalaron montañas, atravesaron peligrosos y caudalosos ríos, planicies inmensas y desconocidas, y libraron batallas descritas por el autor –en una pormenorizada reconstrucción histórica–, de forma tal que a veces recuerda las fragorosas descripciones de aquellas libradas ante las murallas de Troya.No voy, por supuesto, a contarles lo que ocurre en la novela. Sólo quisiera resaltar que este Alexandros, cuyo nombre fue revelado a su madre Olimpia por «el viento que soplaba impetuoso entre las ramas milenarias y agitaba las hojas muertas a los pies de los gigantescos troncos» que rodeaban el santuario de Dodona; este Alexandros, digo, y cuantos lo rodeaban, nos parecen verdaderamente nuestros contemporáneos. A esta identificación se une, pienso, la indudable simpatía que por ellos siente el autor, que ha escogido para su novela un lenguaje moderno, lo que él explica basándose –opinión que comparto– en que «el mundo helenístico fue en muchos aspectos, moderno en su expresión artística, en sus innovaciones arquitectónicas, en su progreso técnico, en su gusto por lo nuevo y espectacular». Este ambiente de modernidad hace pensar también que el ser humano, con sus heroísmos y sus flaquezas, sus amores y sus odios, sus ambiciones y sus grandezas, no es todavía muy diferente hoy a las puertas del tercer milenio de cómo era en tiempos de Alejandro, pese al agua que desde entonces ha corrido debajo de todos los puentes.
No podría dejar de mencionar el hecho de que el nombre de Alejandro trae también a los cubanos, evocaciones de la cercana gesta de la Sierra Maestra, donde Fidel lo adoptó como nombre de guerra en aquellos años azarosos, cuando los jóvenes guerrilleros cortaron también el nudo gordiano de su momento histórico y se convirtieron ellos mismos en historia y leyenda. Gracias, señor Manfredi, por escribirla y por hacer posible que los cubanos podamos leerla.

